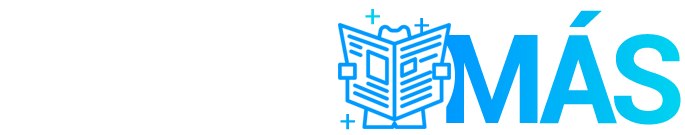Tom Cruise: por qué “la última estrella de cine” es también el último héroe de acción que queda en pie en Hollywood
Este jueves se estrena Misión: imposible – Sentencia Mortal (parte uno). Es decir, la séptima vez que veremos en la pantalla grande al agente Ethan Hunt y su crew de superespías. Por lo visto,...
Este jueves se estrena Misión: imposible – Sentencia Mortal (parte uno). Es decir, la séptima vez que veremos en la pantalla grande al agente Ethan Hunt y su crew de superespías. Por lo visto, serán ocho en total, (“Parte uno”, por lo menos se avisa) las películas en las que habremos visto crecer de joven estrella a amo del mundo al último gran héroe, Tom Cruise. Es probable que Ethan Hunt sea en realidad su verdadero nombre (y no, tampoco, el Thomas Cruise Mapother IV que figura en su partida de nacimiento). Porque si bien es cierto que en muchos casos un personaje se pega al actor para formar una unidad indisoluble (vean a Indiana Jones o a Han Solo, el héroe bifronte de Harrison Ford, por ejemplo), la relación entre Cruise y Hunt parece mucho más cercana a la de Jean-Pierre Léaud -¡o François Truffaut!- con el Antoine Doinel de Los 400 golpes y sus sucesivas aventuras que a la de Sean Connery con 007: no una creación del realizador, sino su álter ego.
Porque Cruise es más que el intérprete: es, literalmente, el realizador de Misión: imposible, de las mejores y más consistentes, episodio por episodio, series fílmicas. “Serie” y no “saga” porque no es una larga obra que se va desarrollando sino episodios en la vida de un grupo de personajes.
Irónicamente, el éxito de cada capítulo transformó a Misión: imposible en la mejor traslación de la TV clásica a la pantalla grande: una serie que se basa en otra serie. Dicho esto, volvamos a lo del “realizador” Cruise: realizar en sentido literal, hacer realidad sin importar lo que cueste una idea fílmica. Por ejemplo: Cruise es quien buscó a los directores para cada película (recordemos, cronológicamente: Brian De Palma, John Woo, J.J. Abrams, Brad Bird y, desde la quinta en adelante, el cómplice de Cruise en Jack Reacher, Christopher McQuarrie). Ese ir y venir de nombres es un gesto hipermoderno: cada historia se adapta al grado de madurez de Ethan, y eso implica que cada una tiene un realizador específico.
Desde que llegó Rebecca Ferguson en Nación secreta como Ilsa Faust, Ethan sentó cabeza, coaguló al equipo y nos viene diciendo que la tarea se está terminando. Por eso, siempre, el mismo realizador. El Ethan desconcertado ante la ambivalencia moral en un mundo de miradas donde nada es lo que parece solo podía ser retratado por De Palma. El Ethan lírico, consciente de estar en dominio de su oficio pero en peligro por las emociones, solo podía ser filmado por Woo. El Ethan retirado, en busca de vida normal pero traído de nuevo a la acción para cuidar a la familia es territorio de J. J. Abrams. El Ethan lúdico que escapaba de una prisión al ritmo de Tony Bennett tenía como destino un dibujante como Bird, autor de Ratatouille. Y McQuarrie siempre ha sido un ironista con corazón, en el fondo, también, un clon del Ethan maduro, que las vivió todas y solo espera el momento de colgar el transmisor inalámbrico.
Este resumen debería bastar para probar nuestra primera tesis respecto de por qué Tom Cruise merece todo honor y respeto: como productor, elige a los realizadores por lo que saben hacer. Cruise, claro, es un cinéfilo de los mejores: un amateur salvaje adicto a las emociones que generan las películas. Ese comportamiento lo hace sostener una sincronía envidiable con el público. Basta un solo ejemplo: contra viento y marea, cuando la pandemia arreciaba, resistió la súplica de Paramount de estrenar la ya terminada Top Gun: Maverick en streaming. Dos años. Y logró el mayor éxito de su carrera como productor y como actor (hablamos de más de 1500 millones de dólares de recaudación, nada menos). Estaba convencido de que esa película solo tenía sentido en la pantalla grande. De hecho, todo lo que Cruise ha hecho es para la pantalla grande, la más grande posible, la que se puede recorrer físicamente y parece interminable.
Es obvio que sabe ver cine y comprende el universo de cada uno de los realizadores que han trabajado con él. Después de todo, Tom Cruise fue dirigido por Francis Ford Coppola (Los marginados), Martin Scorsese (El color del dinero), Steven Spielberg (Minority Report y La guerra de los mundos), Brian de Palma (Misión: imposible) por nombrar solo a los de la generación de los setenta que lo cambió todo. Y en cierta medida, Tom Cruise es el mejor producto de los setenta, el único que ha comprendido de qué va y cómo funciona la poética audiovisual del nuevo siglo. Mientras todo el cine se puebla de invenciones digitales, mientras se vuelve cada vez menos posible confiar en que un objeto en la pantalla realmente estuvo alguna vez allí, realmente existe cuando se apagan las cámaras, Cruise apuesta a los límites de la física. Los necesita, de hecho, porque si no, es imposible quebrarlos.
Es decir, Tom Cruise es el protagonista de un cine puramente físico, alguien que hace de las cosas y del cuerpo una herramienta para narrar y transmitir emoción al espectador. Bastan dos ejemplos. El primero, el video promocional (está en YouTube y dura alrededor de diez minutos) donde él y se equipo, incluyendo McQuarrie, documentan y explican cómo, durante dos años, se preparó el salto en motocicleta a un acantilado, secuencia que cierra el trailer de esta entrega de Misión: imposible y que es, por lo visto, totalmente espectacular. Hay desde dobles de riesgo hasta entrenadores, físicos y estadísticos trabajando en eso, con todo lo que la ciencia puede dar para predecir no solo cómo hará la moto, cómo caerá Cruise y dónde, sino, también, donde colocar cámaras para que pueda comunicarse la emoción del personaje y se vierta en el espectador. Es crucial que el espectador vea que es el propio Cruise quien realiza realmente el salto, que sienta que eso es real. ¿Se puede hacer con computadoras? Sí, pero Cruise cree que el gran mérito del cine consiste en ser la huella de algo extraordinario que sucedió ante la cámara, del cine como el arte que se hace con lo real, como pedía André Bazin. Eso que hoy es más una excepción que la regla.
Ese cine físico donde la cosas se convierten, por voluntad y elección del héroe, en herramientas para llevar la historia al final feliz, es algo que no tiene demasiados representantes. Buster Keaton, Fred Astaire, Jackie Chan, matemáticos tremendos del séptimo arte, por ejemplo. Lo que Cruise le agregó a ese cúmulo de invenciones fue el nervio del peligro. Y sabe -como los tres personajes/personas citados- que ninguna acrobacia, por más peligrosa que fuere, tiene importancia si no nos importa aquel que la ejecuta. Lo sabe porque –acabáramos– Tom Cruise tiene formación en acrobacia. Con él, como pasa con la tríada Keaton-Astaire-Chan, el circo llega al cine como lo que siempre fue: el peligro de lo extraordinario y lo imposible delante de nuestros ojos, tan real que se puede sentir el aroma de la adrenalina.
Para ilustrar esto, el segundo ejemplo: en Misión: imposible III, dirigido por J.J.Abrams, debe atravesar en cierto momento un puente mientras un avión dispara un misil. Cruise corre, el cohete explota detrás de él, cae en plena carrera sobre un auto, rompe su ventanilla con el cuerpo y sigue corriendo. La ventanilla es de caramelo, el misil y el avión fueron agregados digitalmente en posproducción, y las explosiones son de mentira. Es el cuerpo de Tom Cruise el que reúne todos esos elementos para crear la sensación de peligro. Y ese momento es más verdadero, más allá de los trucos, que la actuación de -digamos- Al Pacino haciendo de ciego en Perfume de mujer. Por alguna razón, los actores no consideran realizar tal prestidigitación que incluye la interpretación de un sentimiento (el miedo, la urgencia están escritas en el rostro de Ethan Hunt) como actuación. Es cierto que la acrobacia pura no lo es, pero cuando está sostenida por la necesidad de una historia y el riesgo de un habitante de ella, es otra cosa: solo puede ejecutarla con sentido un actor completo.
Por supuesto, Tom Cruise ha sido aplaudido “como actor” en varias ocasiones, y un par de veces arañó el Oscar, esa impostura. Fue con Nacido el 4 de Julio (curiosamente es verdad: Cruise nació el 4 de julio, aunque el título de la película de Oliver Stone refiere al personaje), con Jerry Maguire y con Magnolia. En la primera es un veterano de Vietnam que queda mutilado y en silla de ruedas, en la segunda es un representante de deportistas en la mala ante la oportunidad de oro; en la tercera, un conferencista motivacional que enseña básicamente a triunfar con las mujeres. Todos los ha realizado con absoluta competencia, simpatía, timing para drama y comedia, etcétera. Pero debemos detenernos en Magnolia, porque Paul Thomas Anderson, otro de esos tipos que entiende el cine más allá de categorías académicas o de la corrección intelectual à la mode, hace algo que nunca nadie más hizo con Tom Cruise (salvo quizás McQuarrie en la primera Jack Reacher): lo obliga al histrionismo desaforado y, al mismo tiempo, a actuar con el cuerpo entero. Cuando da sus speeches, Frank T. J. Mackay se mueve, salta, conquista el escenario con algo así como la parodia de una épica. Si es cínico, si es manipulador, es también alguien que acompaña sus palabras con el acento de los nervios, los músculos y los huesos. Anderson entiende que ningún personaje de Tom Cruise puede quedarse quieto, que es un relámpago buscando dónde tocar tierra. El encanto de T.J. consiste en la conjunción de un diálogo que requiere lo teatral con el movimiento vehemente de la estrella. La unión fue feliz porque así como Cruise hace del mundo donde filma su caja de herramientas, Anderson hace lo mismo con sus actores. La sintonía y la comprensión del universo del otro como regla de oro del cine.
Lo mismo que Anderson ha sucedido con Steven Spielberg cuando trabajó con Cruise. Tanto en Minority Report como en Guerra de los Mundos, Cruise es un padre en problemas. En el primer caso, ha perdido -literalmente- a su hijo y su adustez es una máscara de la tristeza. Lo resuelve corriendo, rescatando a otra hija perdida, reconstruyendo su vida a través de la acción. Un thriller de ciencia ficción también psicológico que Cruise resuelve con acciones. En el segundo, es un padre inmaduro que tiene que enfrentarse a lo imposible y cuidar a sus dos hijos, en especial a su hija más pequeña (Dakota Fanning). El punto crucial es cometer, por pura supervivencia, un asesinato. Una acción pura y dura que determina el cambio definitivo del personaje. En ese trabajo -que es además una de las mayores películas de Spielberg, aunque no se la recuerde tanto, por su pintura de la desesperación y la maldad humanas- es interesante ver cómo antes y después de ese momento cambian los gestos de su personaje. Cambia, fundamentalmente, la manera de moverse: de alguien más errático a alguien que sabe dónde va, de la curva constante a la línea recta.
En los años setenta, las películas que realmente valen capturaron la crudeza, lo seco, lo físico, lo real demasiado real. Eran films literalmente viscerales, fueran Taxi Driver, Carrie o incluso Star Wars, con su pueblo polvoriento y sus naves averiadas. Fue la última apoteosis de lo físico, aquella década en la que todo el mundo iba a ver Bullit no por su intriga o el carisma de Steve McQueen sino por su tremenda persecución (algo que sucedía también en Contacto en Francia). Cruise, que saltó a la fama en los ochenta, se nutrió de ese cine. Su amor por el gran espectáculo de la pantalla está marcado por la marca de lo real. Si el lector sabe disculpar el cultismo, Cruise tiene una formación estrictamente baziniana (por André Bazin, el punto inicial de la crítica moderna, ese que decía que el cine era el arte ontológicamente realista) en cuanto a que se cree la ficción por lo que esta tiene de real. Y como los grandes acróbatas actores -dinastía a la que habría que sumar a Burt Lancaster, que supo hacer Trapecio y El pirata hidalgo, pero también El gatopardo y La mentira maldita- ejecuta el salto cuando el espectador toma conciencia del vacío que enfrenta el personaje.
En todas las Misión: imposible sucede este milagro del cuerpo en movimiento constante. Sí, es cierto el movimiento constante no existe pero tampoco Godzilla ni Vito Corleone. Nadie se sube al ala de un avión, queda colgando de un techo, monta al edificio más alto del mundo, atraviesa Londres saltando de techo en techo, corre en helicópteros, o conduce a contramano en el tránsito parisino. Nadie salvo Tom Cruise y ese momento debe ser real, visceral, nueva apoteosis de lo físico en el siglo de lo digital demasiado digital.
El cine de Tom Cruise, autor extremo de sus películas extremas, consiste en recordarnos que duele mucho pegarnos el dedo del pie contra la pata de la silla, y construir a partir de ello y de la lupa del cine más grande posible una ficción que le otorgue sentido. Esta última Misión: imposible tiene como núcleo la tensión del hombre con la tecnología, hasta el punto de de que el villano es una inteligencia artificial. Algo que en realidad no entiende el dolor, el olor, el gusto por la sonrisa y que en última instancia importan las personas. En el mundo de Misión: imposible, solo Ethan y un puñado de personas saben que el mundo está siempre a punto de ser destruido y ahí van, a las corridas, a salvarlo. Tom Cruise, visceral como pocos intérpretes del cine, no es más que un documentalista: el que registra el momento exacto en que la máquina deja paso a un hombre, que el cine se encarna en un actor.