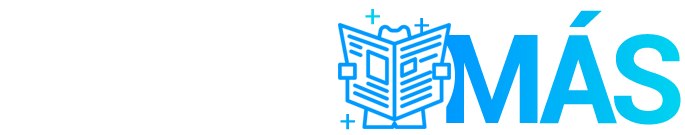Los All Blacks de 1905 y aquel lugar “donde no existe la fama”
Montevideo, en 1905, fue su primera ciudad extranjera. Trajes oscuros, sombreros blancos y pucho en la boca, los jugadores de la selección de rugby de Nueva Zelanda se molestaron porque casi nadie...
Montevideo, en 1905, fue su primera ciudad extranjera. Trajes oscuros, sombreros blancos y pucho en la boca, los jugadores de la selección de rugby de Nueva Zelanda se molestaron porque casi nadie se esforzaba para hablarles en inglés. También sufrieron las comidas con ajo y cebolla. Venían de sortear icebergs y sobrevivir a una tempestad y a las olas gigantes del Pacífico que quebraron claraboyas e inundaron habitaciones. El miedo fortaleció la unión del plantel, formado por zapateros, obreros, mineros y empleados. Hubo alegría cuando el wing Bob Deans, granjero, volvió al barco en Montevideo con una docena de calabazas duras. “Pelotas” para seguir entrenando a bordo del Rimutaka.
El viaje hasta Inglaterra duró casi cuarenta días. El centro Billy “Carabina” Wallace, obrero de la fundición, recalcaba que toda acción debía tener como objetivo “crear espacios”. Los aprovechó como nadie. Anotó 246 de los 830 puntos (apenas 39 en contra) para las 31 victorias de los 32 partidos de la gira mítica por las Islas Británicas. “El espacio era el quid de nuestro juego. Los ingleses veían una aguja, nosotros, su ojo”. En Plymouth, primer punto de arribo, Freddy Roberts sorprendió al fotógrafo, pero la jugada, rápida y precisa, fracasó porque la pelota cayó antes de llegar a las manos de George Nicholson. El fotógrafo pidió repetir la acción. “Imposible”, le respondió Jimmy Duncan, “nunca cometemos el mismo error dos veces”.
Era un rugby nuevo. Agresivo y “científico”. Casi sin patadas. Juego de manos (la famosa crónica periodística que quiso decir que parecían todos tres cuartos (“all backs” y la “corrección” del editor que derivó en el nombre mítico de All Blacks). Lo que sabía cada jugador de uniforme negro “era profundo como el instinto o la memoria”. En rigor, los británicos ya se habían sorprendido en 1889 con el equipo de maoríes denominado “The New Zealand Native Team”, que jugó 107 partidos en seis meses de gira interminable. Ganó 78, empató 6 y perdió 23. Alguno de modo tan polémico como el 0-3 contra Gales, único revés sufrido en la gira de 1905. “No sabíamos qué aspecto tenía la derrota”. El resto fueron todas loas. Elogios en diarios en los que “era difícil ver tu nombre, salvo que fueras Lord”. “Artistas”, “poderosos”, “magos”, “desconcertantes”. “Reloj perfectamente engrasado”. Hubo también ovaciones en canchas repletas, récords de taquilla, multitudes cuando llegaban a cada ciudad, visitas a museos, fábricas, iglesias y universidades. Mujeres. Alcaldes. Gorras al aire.
“The Originals”, como se llamó a aquellos primeros All Blacks de la gira que inició el 16 de setiembre de 1905 y terminó el 13 de febrero de 1906, “crearon la cultura de la autosuficiencia” y “aseguraron reverencia perpetua”, dice Peter Bills en el libro The jersey (La camiseta). Fundaron la selección más poderosa en la historia del deporte mundial. La misma que este sábado, tras un crítico año 2022, se enfrentará con los Pumas en Mendoza. Identidad: saber por qué juegan, qué son, qué representan, “por qué existen”, como escribió James Kerr en “Legado”. Pero también explotaron la fama y el negocio. Hasta el rito maorí del Haka fue banalizado por las Spice Girls. La dura caída 40-26 ante Sudáfrica de 2004. Y, por la noche, los jugadores ebrios desmayados en los jardines del resort de Johannesburgo. La cultura del “nosotros” que mutó a cómo sacar provecho individual del éxito. Y la fractura inevitable del grupo. Hubo que volver a empezar. “No había mucho en juego”, graficó Gilbert Enoka, preparador mental del equipo, “solo el futuro del rugby de Nueva Zelanda”.
En 1905, The Times siguió hablando de los All Blacks hasta en Nochebuena. La edición publicaba un artículo titulado “Los pobres también cenan en Navidad”. Incluía las raciones que daba el Estado a cada familia. Los All Blacks, cada vez más diezmados, sumaron victorias apretadas el 23 de diciembre en Newport, el 26 en Cardiff y el 30 en Swansea. Celebraron fin de año en París. Ganaron fácil en el Parque de los Príncipes y, a la vuelta, en medio de las olas en el Canal de la Mancha, ayudaron a rescatar un barco con cientos de inmigrantes centroeuropeos. El primer ministro neocelandés, Richard Seddon, reprogramó la vuelta a la patria desde Estados Unidos. Fueron recibidos por una multitud. “¡Kia ora!”, saludaban subidos a los tejados el paso de la carroza por Queen Street. Banquetes, discursos y brindis.
La mejor crónica sobre aquella gira pertenece al premiado escritor neozelandés Lloyd Jones. Su reconstrucción periodística y novelada (El libro de la fama, 2017) incluye las mieles de la prensa británica. “El camino más rápido a la fama”, decía por ejemplo Football News, “es enfrentarse con los neozelandeses”. Acaso algo saturado, el gerente del equipo, George Dixon, propuso una tarde a los jugadores: “¿Por qué no intentamos inventar un lugar donde la fama no exista, donde nadie haya oído hablar jamás de gloria?”. El más famoso, el líder de la manada, era Dave Gallaher. Un periodista le preguntó en Dublin por su fama. “Famosas”, respondió el capitán antes del enésimo triunfo, “son las pirámides”. Doce años después, Gallaher, hoy Salón de la Fama del rugby y estatua de bronce en Eden Park, moría en la Primera Guerra Mundial. Balas alemanas le perforaron el casco.